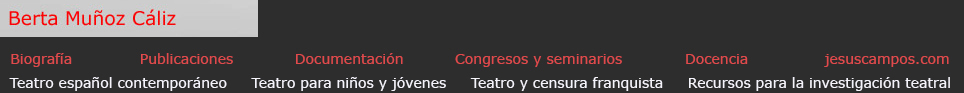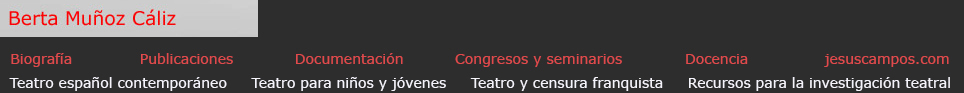Capítulo tercero
LOS ESTRICTOS LÍMITES DE LA “APERTURA”
2. La “apertura” informativa y su
repercusión en la vida cultural
Tal
como señala Fusi, el fracaso de la cultura oficial franquista
se había consumado a mediados de la década de 1960, en la que comienza a tomar
una relevancia cada vez mayor la cultura liberal que enlazaba con la tradición
anterior a la guerra
[1]
.
De hecho, en los años sesenta al régimen sólo le quedaba confiar en el evidente
divorcio entre la cultura de masas y la cultura de las minorías, que aún se
reforzó con la creación en 1956 de Televisión Española, que se convertiría en
el principal elemento de la subcultura popular
[2]
.
Con
el fin de despojar al régimen de su imagen totalitaria y antidemocrática, se
llevan a cabo algunas reformas en la censura y se lanza la idea de que el país
entra en un proceso de “apertura”, término clave de la política informativa de
estos años, cuyo máximo exponente es la Ley de Prensa de 1966. Ben Amí señala algunos ejemplos
significativos de esta liberalización:
La liberalización —intento vacilante y
forzado de adaptar la vida de la sociedad y del Estado al nivel de desarrollo
económico— se había convertido en un tema de candente actualidad. Los servicios
de comunicaciones, por ejemplo, se hicieron más elásticos y, a fines de 1962,
Fraga permitió, por primera vez, que la prensa informara sobre la existencia de
huelgas, [...] Por primera vez también se permitió la traducción al castellano
de los escritos de Carlos Marx y la edición de las
arengas revolucionarias de Fidel Castro. Se autorizó la traducción al catalán
de las mejores obras de la literatura y el pensamiento universales; aumentó el
número de fascículos locales de crítica a la política social y económica del
gobierno, sobresaliendo especialmente la obra de Ramón Tamames,
que recurrió al ejemplo marxista para criticar el plan del Opus Dei. La estadística señalaba un incremento del 29 por
100 en la edición de libros durante los primeros tres años de Fraga al frente
del Ministerio de Información. La aparición en 1963 del semanario liberal Cuadernos para el Diálogo fue un paso
adicional en ese sentido
[3]
.
Por
otra parte, el contacto con el exterior propiciado por el turismo y la emigración
trajo consigo nuevas formas de sociabilidad y nuevos hábitos contrarios a la
ideología oficial del nacional-catolicismo,
lo que contribuyó a alejar a los españoles de la religión tradicional y provocó
respuestas como la del obispo de Ibiza:
Estos indeseables con su indecoroso
proceder en las playas, bares y vía pública y, más aún, con sus hábitos
viciosos y escandalosos, van creando aquí un ambiente maléfico que nos asfixia
y no puede menos que pervertir y corromper a nuestra inexperta juventud. Nadie
se explica por qué se autoriza aquí la estancia de féminas extranjeras,
corrompidas y corruptoras, que sin cartilla de reconocimiento médico, vienen
para ser lazo de perdición física y moral de nuestra juventud
[4]
.
La
propia “apertura” de los medios de comunicación, a pesar de sus limitaciones,
se encontrará con la oposición de los sectores más reaccionarios del
régimen. Según comentaba García
Escudero, el obispo de Las Palmas ordenó que se negase la absolución a quienes
acudieran a ver las películas “inmorales” que se proyectaban en el Festival de
Nuevos Valores Cinematográficos, en el que, por primera vez en el franquismo,
se pudieron ver algunos desnudos. Pero como afirmaba el Director general, “el
obispo de Canarias no estaba solo”:
En seguida surgieron las acusaciones a
los “tontos útiles”, que estábamos haciéndole el juego al marxismo, y cartas
como la del que pedía cuentas al ministro por el “pecado colectivo de toda una
nación y la condena eterna de muchos de sus habitantes”, o el que, más caritativamente,
se dolía al pensar “en las almas de los españoles y en las de ustedes”. Y, para
combatir al “demonio”, El Cruzado Español tocando a rebato: “En pie, cristianos: España os necesita!: porque, “desde
principios del presente año, los muros de contención se han roto y el cieno que
antes no traspasaba nuestras fronteras se esparce por doquier”; y la
publicación pedía a Dios que perdonase a tantos responsables y auguraba “una
nueva matanza de sacerdotes y la quema de conventos”
[5]
.
En
1959, presionado por el giro político que parecía tomar el franquismo, el
ministro Arias Salgado inició los trámites para elaborar una nueva “Ley General
de Información”
[6]
.
Por entonces, la rigidez de la censura era objeto de críticas, incluso por
parte del propio régimen. En noviembre de 1960 numerosos escritores e
intelectuales de primera línea —entre los que se encontraba incluso el nada
sospechoso José María Pemán— firmaron una petición en
favor de una reglamentación más cuidadosa de la censura, con garantías
judiciales e identificación pública de los censores
[7]
.
Según
se indica en el Anteproyecto de Ley de
Bases de la Información
[8]
,
la ley proyectada en 1959 suponía “una nueva y completa regulación jurídica de
todos los instrumentos y órganos informativos y de las actividades relacionadas
directamente con estas materias”, que
afectaría de forma global a todos los medios: prensa, radio, cine, televisión,
teatro, libros, etc
[9]
.
La relevancia que se concede al teatro dentro del conjunto de los medios de
comunicación es escasa, tal como revela la composición de la comisión especial,
en la que no se menciona explícitamente a ningún representante de esta
actividad, a diferencia de lo que sucede con otros colectivos. Dicho
Anteproyecto partía de una aceptación de la anterior legislación en sus rasgos
fundamentales y de una actitud reacia a cualquier cambio, como evidencia su
punto primero: “El sistema legal y los procedimientos, hábitos y usos que
vienen rigiendo en materia de información y que tienen como base la Ley de
Prensa de 22 de abril de 1938 arrojan un saldo eminentemente positivo”
[10]
.
Sus sucesivos borradores serían objeto de críticas por parte de distintos
sectores del régimen, como el representado por Manuel Fraga, quien lo calificó
de “un texto ‘excesivamente de principios’ e incompleto”
[11]
,
o los obispos, para quienes la promulgación de una nueva ley de información era
“inaplazable”
[12]
;
estos, según sus propias declaraciones, intervinieron de forma muy activa en
este proceso, procurando evitar el carácter totalitario de la anterior Ley
[13]
.
Otro de los participantes más proclive a eliminar la censura previa fue el
propietario del diario ABC y
dramaturgo Juan Ignacio Luca de Tena
[14]
.
La
nueva Ley aún estaba en camino cuando Arias Salgado dejó el Ministerio en julio
de 1962
[15]
.
El nombramiento de Fraga Iribarne como ministro de
Información y Turismo tenía por cometido, según S. Ben Amí, promover el comienzo de una época de
“liberalización”:
Fraga [...] tenía un enfoque
tradicional y muy conservador sobre la historia de España: los principios
básicos del franquismo eran siempre de su agrado. En los años 60 y 70, por
razones de pragmatismo, habría de hablar sobre un “poco” de democracia para
frenar las tendencias revolucionarias. Se habría de convertir en símbolo,
asimismo, de la metamorfosis “aperturista” del franquismo y en el vaticinador
de la “democracia española” sui géneris,
que obstruiría el camino de la izquierda extrema, del separatismo y de los
remanentes del fascismo
[16]
.
Según Payne, la administración que Fraga ejercía de la censura
era ligeramente más moderada que la de su antecesor; procuró “poner al régimen
al día en las nuevas corrientes de la sociedad y la cultura”, y pronto daría
“la imagen de un reformador que apoyaría ulteriores reformas del sistema”
[17]
.
El nuevo ministro propuso además una serie de medidas a las que Tusell denomina “cosméticas”, como la de suprimir el himno
nacional después de las emisiones radiofónicas de carácter informativo
[18]
.
Tal como señala Elías Díaz, los “aperturistas” eran renovados legitimadores del
sistema, al ofrecer una falsa imagen más liberal del mismo, aunque al intentar
cambiar —al menos parcialmente— el criterio de legitimación, posibilitaron y
dieron lugar a algunas iniciales y no desdeñables críticas a dicho sistema
[19]
.
El
18 de marzo de 1966 se aprobó la nueva Ley de Prensa e Imprenta
[20]
,
por la que se abolía la censura previa de publicaciones. Surgida de la
necesidad de acomodar la ley totalitaria de
1938 a
las nuevas
circunstancias sociales, la nueva Ley constituyó el máximo exponente de la
política aperturista y se justificó mediante el argumento de que la sociedad
española había sufrido transformaciones esenciales, tal como se dice en su
Preámbulo:
Justifican tal necesidad el profundo y
sustancial cambio que ha experimentado, en todos sus aspectos, la vida
nacional, como consecuencia de un cuarto de siglo de paz fecunda; las grandes
transformaciones de todo tipo que se han ido produciendo en el ámbito
internacional; las numerosas innovaciones de carácter técnico surgidas en la
difusión impresa del pensamiento; la importancia, cada vez mayor, que los
medios informativos poseen en relación con la formación de la opinión pública,
y, finalmente, la conveniencia indudable de proporcionar a dicha opinión cauces
idóneos a través de los cuales sea posible canalizar debidamente las
aspiraciones de todos los grupos sociales, alrededor de los cuales gira la
convivencia nacional.
A
partir de ahora, la responsabilidad recaía sobre el escritor y, en última
instancia, sobre la empresa, pues si antes se podía editar un texto una vez
autorizado por la censura, ahora, en cambio, podían imponerse sanciones a
posteriori; además, en caso de duda, aún cabía la posibilidad de someter las
obras a consulta previa “voluntaria”, por lo que hubo quien señaló que conducía
a una mayor autocensura que la legislación anterior
[21]
.
Los editores de Diez años de represión
cultural señalan que con la nueva Ley se quiso dar a la censura un carácter
de legalidad, “simulando una situación legal de Estado de Derecho”
[22]
.
Para los escritores, según Sánchez Reboredo, no
cambió la situación de forma sustancial: “la ambigüedad de los preceptos y la
amplitud de los temas intocables y prohibidos subsistía”, por lo que “el
escritor se siguió encontrando con un estado de indefensión, con una situación
en que cualquier frase o pensamiento de carácter crítico podía convertirse en
directamente punible”
[23]
.
La
Ley de Prensa de 1966 es uno de los episodios más polémicos de la historia de
la censura, y posiblemente el que más bibliografía ha generado
[24]
.
Por lo general, hoy se admite que, a pesar de sus limitaciones, supuso un
avance sobre la Ley del 38
[25]
.
Abellán, sin embargo, señala que, aunque en efecto hubo una “apertura”, esta no
se produjo a causa de la nueva ley, sino de la fuerza cada vez mayor de la oposición.
Según este autor, la Ley de Prensa e Imprenta no fue sino “un montaje
jurídico”, y añade: “Sólo en la medida en que la base sociológica del
franquismo se fue estrechando, y en la medida asimismo en que los tránsfugas
fueron engrosando las filas de los discrepantes políticos, la censura, por pura
inercia, no tuvo más remedio que cambiar el método y aplicar criterios cada vez
más amplios”
[26]
.
Entre
las opiniones sobre la nueva ley, nos interesa destacar la de Antonio Buero Vallejo, quien declaró que la ley había supuesto un
paso hacia adelante:
Un paso pequeño, desde luego, pues con
frecuencia no permitía ni siquiera un paso. La tan aireada “supresión” de la
censura previa se convertía en paternal gabinete de consulta “voluntaria” que,
si algún escritor o editor —en uso de su derecho— se abstenía de visitar, no
era raro que se viera ante un tribunal y secuestrado de su libro o revista.
Serios percances, jurídicos y económicos, que a los hombres del teatro o del
cine nos han hecho pensar a veces que quizá fuera preferible la enfermedad de
la censura previa —subsistente hoy para nosotros, como es sabido— al ruinoso
remedio de su supresión. Pero sería erróneo afirmar que la Ley de 1966 no
representó, pese a todo, un avance frente a la de 1938
[27]
.
Entre
los sectores más conservadores del Gobierno, la Ley motivó un creciente
descontento, pues veían en ella el origen de la creciente inestabilidad en la
calle
[28]
.
El propio dictador, señala Tusell, al principio, no
pareció preocuparse demasiado: a Pemán le dijo que
“casi le divertía” gobernar con “libertad de prensa” y que no había nadie “más
tonto” que un censor
[29]
,
e igualmente, a Fraga le confesó:
Yo no creo en esta libertad, pero es
un paso al que nos obligan muchas razones importantes. Y, por otra parte,
pienso que si aquellos débiles Gobiernos de principios de siglo podían gobernar
con prensa libre en medio de aquella anarquía, nosotros también podremos
[30]
.
Sin
embargo, al poco tiempo de su aprobación, se endureció su aplicación. Las
sanciones se multiplicaron entre abril de 1967, cuando se impuso el estado de
excepción al País Vasco, y enero-marzo de 1969, en que el estado de excepción
se extendió a toda España, creando una sensación de frustración en los medios
periodísticos directamente afectados por la Ley.
En
cuanto a publicaciones teatrales, un ejemplo de la aplicación de esta ley lo
encontramos en la revista barcelonesa Yorick, a cuya directora se le instruyó un expediente
sancionador por publicar las obras Sinfonía
patética para dos cuerpos solos. Despojos de una noche de amor y Catarofausto, las
cuales, “por las situaciones, frases y anotaciones todas apreciadas en su
contexto general” podían suponer infracción del artículo 2º “en lo que al
debido respeto a la moral se refiere”
[31]
.
Finalmente, el asunto se resolvió con una multa de cinco mil pesetas. En su
contestación al pliego de cargos, la directora de Yorick, María Cruz Hernández,
destacaba el carácter minoritario de la revista, recordando que el propio
Ministerio, consciente de las exigencias culturales del colectivo al que esta
se dirigía, había creado las salas de arte y ensayo, y celebraba festivales
especializados.
Más
allá de la Ley de Prensa, para valorar en su justa medida el alcance del
“aperturismo” hemos de tener en cuenta la creación en 1962 del llamado Gabinete
de Enlace, que funcionó hasta 1977, estrechamente vinculado a los servicios
policiales y cuyos responsables recibían órdenes directas del ministro de
Información y Turismo. Su papel en el entramado de la censura ha sido destacado
por Alfaya y Sartorius:
El Gabinete de Enlace, que trabajaba
en conexión con la Dirección General de Seguridad, la Guardia Civil, los
servicios de información de la Falange, los sindicatos oficiales, los de la
Presidencia del Gobierno, el Servicio de Información Militar, etc., además de
con los restantes departamentos ministeriales, recababa y emitía información
acerca de personas vinculadas con el mundo de la cultura, el espectáculo, los
partidos políticos, los colegios profesionales, el movimiento obrero, el clero
de base, etc.
[...] Es impresionante, no obstante,
el material informativo utilizado por el referido Gabinete de Enlace. No hay
nada ni nadie que trabajara en el campo de la cultura, de la política, del
sindicalismo, del clero, etcétera, que no contara con una ficha en el Gabinete,
con informaciones que no sólo se refieren a la ideología o actividades
políticas de los sospechosos, sino también a los aspectos de su vida privada,
tendencias sexuales, amistades, etc. Poco conocido hasta ahora, el Gabinete mencionado
cumplió una función perfectamente repugnante desde el punto de vista moral y
político y tiene un nada envidiable lugar de privilegio en los aparatos del
Estado dedicados a la represión. Su fin era reunir la mayor cantidad de
información posible para tratar de controlar, de desacreditar y, en algún caso,
de chantajear a cualquier disidente
[32]
.
Aún
hoy no se pueden consultar muchos de los expedientes del citado Gabinete sin
previa revisión y expurgo de los mismos por parte de los funcionarios del AGA
[33]
.
Entre los dramaturgos fichados se encontraban Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Rafael Alberti, Max Aub, Ramón J. Sender, Carlos
Muñiz, Alfredo Mañas y Antonio Gala
[34]
.
También algunos actores y directores, como Nuria Espert,
Lola Gaos, Fernando Fernán-Gómez o Manuel Canseco. En el inventario de expedientes aparecen además
los nombres de importantes escritores de tendencias tan dispares como Camilo
José Cela, Carmen Martín Gaite, Teresa León, Armando
López Salinas, Fernando Díaz Plaja, Pedro Laín Entralgo, José Luis L. Aranguren o Luis Martín Santos.
Pero lo más sorprendente es comprobar que destacados hombres del régimen como
Ramón Serrano Suñer, Pío Cabanillas, Fernando Herrero
Tejedor, Antonio García Espina, Mario Antolín,
Alberto Martín Artajo o el propio Fraga, así como el
escritor filofascista Ernesto Giménez Caballero y la hermana del caudillo, Pilar Franco Bahamonde,
estaban fichados por dicho Gabinete. Lo estaban incluso algunos miembros de la
Junta de Censura, como Federico Muelas, Gabriel Elorriaga y Florentino Soria. A propósito de estos documentos, Sartorius y Alfaya afirman:
Sería apasionante poder algún día
investigar a fondo, sin las cortapisas actuales, la trama represiva montada por
el franquismo, que llegaría a ser como una especie de telaraña que envolvía a
todo el país. En realidad existía una conexión muy estrecha entre todos los
organismos represivos, desde la Censura de libros y de películas hasta los
servicios de inteligencia de la Presidencia del Gobierno, pasando por
innumerables oficinas de información y hasta falsas agencias de noticias que
enviaban a supuestos periodistas a espiar, so capa de trabajo profesional, en
cuanta reunión pública fuera considerada por las autoridades como subversiva,
sobre todo en el turbulento período que media entre la primera enfermedad grave
de Franco y su cesión de poderes (1974) y las primeras elecciones democráticas
(junio 1977). Como dato curioso hay que señalar que uno de los titulares de la
Oficina de Orientación Bibliográfica —eufemístico nombre con que a partir de la
Ley de Prensa e Imprenta de 1966 se pasó a nombrar a la antigua Censura de
Libros—, un general del ejército, había sido anteriormente jefe del Servicio de
Información Militar
[35]
.
[1]
En palabras de
este autor, “aquella amenaza potencial de vacío cultural que suponía el fracaso
de la cultural oficial franquista no terminó de materializarse. Irónicamente,
el vacío sería cubierto por la misma cultura liberal que el franquismo había querido
inicialmente erradicar. Era cierto que, como recordaría mucho después Aranguren
(en La cultura española y la cultura
establecida, 1975), culturalmente el franquismo no dio nada (“absolutamente
nada”, en sus propias palabras): el franquismo —hay que añadir— como régimen.
Porque Julián Marías destacó a su vez […], y también con razón, la labor
cultural e intelectual que llevaron a cabo durante la dictadura escritores y
ensayistas liberales e independientes —y algunos franquistas [...]— que o no se
exiliaron o regresaron pronto a España, de forma que, según Marías, la
continuidad intelectual española del siglo XX no llegó a quebrarse”. (Fusi, 1999, pág. 117).
[2]
Fusi, 1999, págs. 135-136.
[3]
Ben Amí, 1980, págs. 194-195.
[4]
Abella, 1996, pág. 249.
[5]
García Escudero,
1995, pág. 258.
[6]
El punto de
arranque del proceso de reforma legal sería el Decreto de 18 de junio de 1959
(BOE, 22-VI-1959), por el que se creaba la Comisión Especial para el estudio y
elaboración de un Anteproyecto de Ley de Bases de la Información.
[7]
Además, la
jerarquía eclesiástica llevaba años exigiendo mayor libertad y flexibilidad de
información, lo que había llevado al ultracatólico ministro de Información a enzarzarse en una embarazosa polémica con el obispo
de Málaga, Herrera Oria. (Payne, 1987, pág. 523).
[8]
Anteproyecto de Ley de Bases de la
Información. Memoria-Informe de la Comisión Especial, ejemplar
mecanografiado (¿1962?). (Biblioteca del Centro de Documentación Cultural del
Ministerio de Cultura).
[9]
Ob. cit., págs. 14-15.
[10]
Ob. cit., pág. 2. En las páginas
siguientes se advierte que la necesidad de una nueva legislación está originada
por “grupos o sectores —siempre minoritarios— ajenos casi siempre a las redacciones
y órganos rectores de las publicaciones periódicas, en determinados y
perfectamente localizados medios intelectuales y políticos, cuya tendencia o
filiación son sobradamente conocidas”, e incluso se pone en entredicho la
necesidad de reformar la ley entonces vigente: “No sería aventurado afirmar que
el clima a favor de una nueva Ley, si bien hay momentos en que parece adquirir
cierta densidad y hasta acritud, de ordinario se provoca artificialmente y se
estimula, en no pocas ocasiones, utilizando la caja de resonancia de muy
concretos sectores de la Prensa ‘progresista’, socialista y filocomunista
extranjera”. (Ibíd., pág 3). Además, el autor del
texto manifestaba su escepticismo ante la posible reacción de la prensa
extranjera hacia la nueva ley: “la promulgación de una nueva Ley de Información
no supondrá la desaparición automática de la hostilidad de cierta prensa
extranjera hacia el Régimen”. (Ibíd., pág. 6).
[12]
Ob. cit., pág. 38. Vid. así mismo págs. 23-26.
[13]
Según se explica
en dicho documento, intentaban “huir, interpretando el pensamiento y el sentir
del Sr. Ministro, no sólo de errores liberales, sino de frases que pudieran
levantar sospechas de contener doctrina estatificadora,
socializante o totalitaria”. (Ob. cit., pág. 38).
[14]
En dicho
Anteproyecto figuran las continuas enmiendas a los cinco borradores realizadas
por el dramaturgo, siempre a favor de una mayor de una mayor libertad de
prensa.
[15]
Algunos de los
cambios fundamentales que se reflejarían en la Ley de 1966 ya estaban presentes
en el Borrador tercero del Anteproyecto, como la no obligatoriedad de la
censura previa o la libre designación de director del medio informativo. (Ob cit., pág. 43).
[16]
Ben Amí, 1980, pág. 194.
[17]
Payne, 1987, pág. 524.
[18]
Tusell, 1996, pág. 142.
[19]
Díaz, 1983, pág. 12.
[20]
Ley 14/1966 de 18
de marzo, de Prensa e Imprenta, BOE, núm. 67 (19-III-1966), págs. 3310-3315.
[21]
Así, el crítico
teatral Eduardo Haro Tecglen afirmaría: “La Ley de Prensa
obliga a una mayor autocensura, a un desdoblamiento esquizofrénico del escritor
entre un ser libre o que pretende serlo y un represor de sí mismo. Desde un
punto de vista de higiene mental, la actual Ley de Prensa es enormemente
dañina. No hablemos ya del daño que causa el hacer creer a la opinión pública
que la censura no existe, dejando que ésta reclame al escritor por su
incapacidad de expresarse”. (Beneyto, 1977, pág. 254).
Las
restricciones del “derecho a la libertad de expresión de las ideas” que
enunciaba el artículo 1º quedaban recogidas en el polémico artículo 2º: “Son
limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de
Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias
de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del
orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones
y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa, la
independencia de los Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor
personal y familiar”.
[22]
Cisquella, Erviti, Sorolla, 1977, pág. 10.
[23]
Sánchez Reboredo, 1988, págs. 12-13.
[24]
Vid. Alférez,
1987; Cisquella, Erviti y Sorolla, 1977; Crespo de Lara, 1975; Chuliá,
1999; Dueñas, 1969; Fernández Areal, 1971a.
[25]
Así, por ejemplo, Shlomó Ben Amí señala que benefició a la libertad de información,
aunque no dejó de ser un montaje de cara al exterior: “Al igual que todo el
sistema de Fraga, este paso fue un ingenioso ejercicio de tolerancia
restringida con el objeto de desvirtuar los argumentos acerca de una presunta
falta de libertad, a la vez que complacer a Occidente y a los millones de
turistas que afluían a la tierra de la
paz y el sol. Ciertamente, no era ya la prensa de los años fascistas del
régimen, pero aún distaba mucho de la prensa libre con la que soñaban los
liberales. “La libertad está dada dentro de los marcos precisos de consenso
nacional. La transgresión o extralimitación no es
libertad, sino actividad subversiva”. Con todo, puede decirse que, a pesar de
las abultadas multas y de la fastidiosa censura, la relativa libertad de prensa
después de 1966 sobrepasaba a la que había habido antes. Los tumultos
estudiantiles, las exigencias de aumento de salarios y las huelgas dejaron de
ser temas prohibidos para la prensa, que en algunos talentosos informes y
descripciones pudo ofrecer al lector editoriales y comentarios de evidente
matiz liberal”. (Ben Amí,
1980, pág. 215. El texto entrecomillado pertenece a
la Ley de Prensa e Imprenta).
[26]
Abellán, 1980, pág, 119.
[27]
Beneyto, 1977, pág. 22.
[28]
Andrés-Gallego et
al., pág. 435.
[29]
Tusell, 1996, pág. 156.
[30]
M. Fraga, Memoria breve de una vida pública, pág. 145. Citado por Payne, 1987, pág. 531.
[31]
“Editorial”, Yorick, 36
(verano 1969), pág. 4.
[32]
N. Sartorius y J. Alfaya, 1999, págs. 286 y 288.
[33]
Hemos comprobado
la dificultad de acceder a dichos documentos: cada expediente se encuentra en
una carpeta de la cual sólo se pueden consultar algunos de ellos; el resto se
encuentra en el interior de una subcarpeta cerrada con grapas por las cuatro
esquinas, a la que los funcionarios advierten que no se puede acceder.
Refiriéndose a esta dificultad para acceder a ciertos documentos del AGA,
Nicolás Sartorius y Javier Alfaya afirman: “Probablemente nunca accederemos a los archivos de la BP-S o de la
Guardia Civil, por no hablar de los del Servicio de Información Militar, de los
de la Presidencia del Gobierno, de la Falange, etc. En el AGA sólo es posible
tener acceso a una parte de esos archivos, cerrados a los investigadores por
unas leyes —aprobadas por el Parlamento hace unos pocos años— más que
discutibles” (Sartorius y Alfaya,
1999, pág. 280).
[34]
Los expedientes de
estos autores, con número y localización, son respectivamente: Expediente
66.684, caja 442; expediente 66.686, caja 444; expediente 66.707, caja 465;
expediente 66.723, caja 481; expediente 66.679, caja 437; expediente 66.690,
caja 448; expediente 66.695, caja 453; expediente 66.739, caja 497.
[35]
Sartorius y Alfaya, 1999, pág. 285.
|