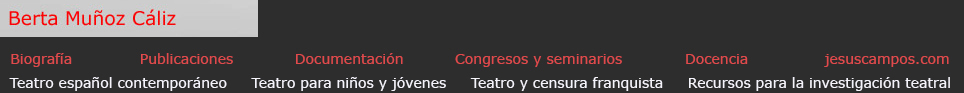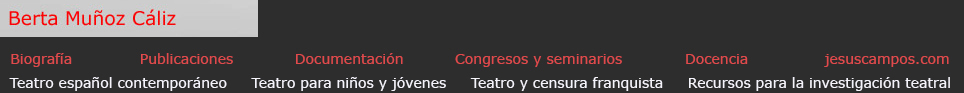2. La censura teatral, en el centro de
la polémica
La
inminente llegada de la libertad se va a reflejar en el número de obras
presentadas ante la Junta de Censura teatral, que asciende de forma notable a
partir de diciembre de 1975. Las compañías parecen abrigar la expectativa de
que la muerte del dictador iría seguida del final de la censura; así, en marzo
de 1976 ya había cerca de quinientas setenta obras presentadas en el año,
tantas como en octubre de 1975; a finales del 76, la cifra se aproximaba a mil
cuatrocientas, aproximadamente el doble que en los años anteriores. Esta
expectativa se va a ver cumplida en parte, ya que se autorizan obras tan
conflictivas como La doble historia del
doctor Valmy, de Buero Vallejo (autorizada el 19 de noviembre de 1975), y en los meses sucesivos, Las arrecogías del
beaterio de Santa María Egipcíaca, de Martín Recuerda; El cuarto poder, de Lauro Olmo; El
Arquitecto y el Emperador de Asiria, de Arrabal; Plaza Menor, de Olmo, y Miguel Servet,
de Sastre, entre otras.
No obstante,
aunque cada vez serán menos las obras prohibidas, a lo largo de 1976 aún se van
a seguir produciendo prohibiciones (La
condecoración, de Olmo, En la cuerda
floja e Y pusieron esposas a las
flores, de Arrabal; en marzo, agosto y octubre, respectivamente), las
cuales van a ser duramente atacadas desde la prensa. Así, en diciembre de 1976,
Ángel Fernández-Santos denunciaba en Diario
16 la falsa impresión de libertad que podía provocar la presencia de
ciertos espectáculos en las carteleras:
Las carteleras teatrales madrileñas
están llenas de sonoros nombres de la izquierda, para mayor regodeo, de todos
los matices del rojo; se estrenan obras contra la tortura; el deslengüe y el
destape son ya totales; se permite la asistencia a nuestras salas “independientes”
de grupos como A Comuna de Lisboa, con textos de agitación y propaganda de
extrema izquierda; el travesti es cosa de consumo
diario y, para colmo, se deja que los feroces componentes de Caterva lo empleen
para poner en solfa nuestras más honorables, es un decir, tradiciones y
decencias. Etcétera.
En
contraste con este panorama, este crítico hacía constar que aún permanecían
prohibidos textos de Arrabal, destacaba la existencia de una importante censura
empresarial y cuestionaba la validez de los cambios producidos en la censura:
Sí, lo pasa casi todo. Pero no es
menos cierto que la criba previa se la pone en bandeja a la censura oficial la
más sutil censura empresarial, que sigue ejerciendo de abrecaminos de la primera. La mejora de las condiciones de aceptación administrativa del
teatro son, pues, únicamente de matices, y no de principios.
En baja voz, como cosa lejana, se
habla de la renovación del cuerpo de censores teatrales, de la inclusión en él
de personajes liberales y ajenos al teatro y de la dificultad que la
Administración ha encontrado para dar con sujetos competentes con afición a
estos extraños cargos de la tijera y el lápiz rojo. Pero todo esto no pasa de
ser parte del cotilleo de esta España provisional que quiere cambiar dejando
intactas sus llamadas esencias, una de las cuales es el arte de censurar
[1]
.
Lo
que para unos es indignante lentitud en el proceso hacia la democracia, para
otros, sin embargo, supone una excesiva ruptura con el régimen anterior. Así,
en marzo de 1976, durante las representaciones de Las hermanas de Búfalo Bill, de Martínez
Mediero, un grupo ultraderechista hacía estallar una bomba en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. Unos días antes, en el diario Alcázar, Antonio Izquierdo había
escrito: “Señoras y señores, pasen y vean: en Madrid y sólo tres meses después
de la muerte de Francisco Franco, media docena de ganapantes,
descalificados por su propia contextura para toda tarea intelectual, aupados
sobre el rencor, la desfachatez y la pornografía suman su esfuerzos —y sus
ingenios— para vituperar la figura de un singular estadista...”
[2]
.
También en el seno del gobierno continúan las pugnas internas entre
inmovilistas y aperturistas; según los autores de Diez años de represión cultural, en 1976, el Director General de Cultura
Popular, Miguel Cruz Hernández, estuvo a punto de ser procesado por “falta de
celo” en la aplicación de la censura
[3]
.
La
pervivencia de la censura será duramente contestada desde las páginas de la
revista Pipirijaina,
en la que este tema llegó a ocupar dos de sus portadas
[4]
.
También se denunciaban otras formas paralelas de censura, como la denegación de
subvenciones (según esta revista, se amenazó al Teatre Lliure en este sentido por su montaje de El concilio de amor), o la clausura de
teatros en virtud del reglamento de Policía de Espectáculos Públicos (por el
cual se obligó a cerrar la Sala Cadarso)
[5]
.
Al realizar el balance del año teatral 1976, su director, Moisés Pérez
Coterillo, comentaba:
Si se nos obligase a elegir el
personaje teatral del año, este comentarista propondría sin dudar a la censura,
aunque sólo fuera para que no se olvidara su presencia. Discreta, eso sí, un
punto transigente y aperturista, con nuevo estilo y recientes ejecutores,
incómoda y poco compaginable con los propósitos democratizadores
del gobierno... pero censura al fin y al cabo. Indiscutiblemente presente y
actuante
[6]
.
Este
crítico señalaba como muestra de la continuidad del aparato censor la
prohibición aún vigente de Oye patria mi
aflicción, de Arrabal, y concluía tajante:
Repitamos para engañadores y
olvidadizos: aquí no ha cambiado nada en el marco jurídico donde se realiza la
actividad teatral. Tan sólo se han recambiado criterios. El aparato represivo
del franquismo: legislación de locales teatrales y policía de espectáculos,
reglamentación de cámara y ensayo, censura... todo permanece intacto
[7]
.
No
obstante, en las mismas fechas en que se elaboraba dicha revista, el gobierno
comenzaba a dar muestras de una auténtica liberalización. En los meses de
noviembre y diciembre del 76, el Director General de Teatro y Espectáculos
escribió varias cartas idénticas, solicitando la revisión del dictamen de
varias obras prohibidas, entre ellas, algunas de Arrabal (Oración, El cementerio de
automóviles) y de Lauro Olmo (La
condecoración). En dichas cartas se decía que estas prohibiciones habían
obedecido a “motivaciones de carácter circunstancial”, y que, en las nuevas
circunstancias, no sería lícito mantenerlas “sin grave detrimento de una
objetividad a ultranza en el ejercicio de una función que tan directamente
afecta a valores culturales, sociales, éticos y políticos”
[8]
.
De
acuerdo con esta última y definitiva apertura del régimen, entre los meses de
febrero y septiembre de 1977 se levanta la prohibición a Oye, patria, mi aflicción, de Arrabal; El vodevil de la pálida, pálida, pálida, pálida rosa, de Romero Esteo; De cómo el
señor Mockinpott consiguió librarse de sus
padecimientos, de Peter Weiss,
en versión de Alfonso Sastre; Y pusieron
esposas a las flores, de Arrabal, y Noche
de guerra en el Museo del Prado, de Rafael Alberti. En algún caso da la
impresión de que si no se autorizó con anterioridad es porque no había vuelto a
presentarla ninguna compañía; en otros, en cambio, incluso entonces hubo algún
voto prohibitivo.
Ya
con la censura de espectáculos oficialmente suprimida, la sentencia en Consejo
de Guerra contra Els Joglars por su espectáculo La Torna pondría
en evidencia la fragilidad de la recién estrenada libertad de expresión. A este
respecto, Manuel Aznar afirma que durante los
primeros años de la transición “las limitaciones impuestas por los poderes
fácticos a una ‘democracia vigilada’ eran muy obvias”
[9]
.
El director de Pipirijaina protestó enérgicamente por dicha prohibición:
De todo el caudal de noticias
producido en los últimos meses bajo el epígrafe de la “Libertad de Expresión”,
esas pocas palabras conservan el poder de la síntesis de todo un proceso que ha
tenido la virtud de cuestionar hasta dónde es falaz el marco de libertades
públicas que se proclama a boca llena en nuestras vísperas democráticas. La
ilusión de la democracia burguesa entra sobre los raíles de vía estrecha de la
dictadura, cuyo aparato político y represivo continúa intacto
[10]
.
Ante
casos como este, Alberto Miralles alertaba a los autores de la posibilidad de
que la censura siguiera actuando en la nueva etapa:
El encarcelamiento a los periodistas
de Saida, los dos años de condena a Els Joglars, la detención de Ramón Sagaseta del grupo “Etcétera”, las enérgicas reacciones cuando se tratan los temas tabúes;
los expedientes por desacato, injurias o calumnias que no son más que
eufemismos de los “delitos de opinión”; las cargas de la policía recrudecidas
como antaño en las manifestaciones pacíficas, son demasiadas coincidencias para
no pensar en una ofensiva planificada para crear un clima de terror que puede
producir un rebrote de mala hierba que creíamos extirpada: la autocensura.
No le demos a los censores, ni a la
censura, ni al sistema que los sustenta y necesita el beneficio de nuestro
olvido. Desarticulemos sus razones, luchemos contra ellos esgrimiendo su misma
arma, la pluma, aunque ellos posean la protección del sistema y nosotros sólo
su violencia. [...].
Es necesario que esta libertad
condicional que parecen habernos dado, se convierta en un legítimo goce de
expresión total, libre para siempre. No más carceleros, no más fuego.
Y si lo volviera a haber, que no nos
cojan desprevenidos
[11]
.
No
obstante, la imagen que dentro y fuera de nuestro país se tiene del teatro y de
la cultura española había sido deformada por la censura, que había producido un
efecto contrario al perseguido: mitificar a los autores censurados. Su
oscurantismo había dado pie tanto a la creencia de que la práctica totalidad
del teatro antifranquista había sido prohibido, como
a la de que los autores conservadores no la sufrieron
[12]
.
En la primavera de 1978, Francisco Nieva denunciaba los prejuicios que la
censura había ocasionado en el estudio del teatro español, acusando a la
crítica de izquierdas de haber otorgado a los autores “más importancia política
que estética”:
Profesores y estudiosos nos han visto
a los autores prohibidos como personas mártires de su politización consecuente
frente al régimen de Franco.[…] Algunos de ellos han llegado a “inventarse” a
algunos autores y a engañar a pobres discípulos lejanos y faltos de verdadera
información
[13]
.
En
cuanto a la composición de la Junta de Censura, en esta etapa se incorporan
nuevos vocales, como José Luis Guerra Sánchez, José E. Guerra Gutiérrez o
Fernando Mier, que autorizarán prácticamente todas
las obras que leen. Pero también hay censores, procedentes de etapas
anteriores, que continúan prohibiendo hasta el final, sin variar un ápice sus
posiciones, a pesar de los cambios ocurridos en el país, expresando en cierto
modo la mentalidad del “búnker” en lo que se refiere a censura (los informes
emitidos acerca de La condecoración de Lauro Olmo en febrero y marzo de 1976, con mayoría de votos prohibitivos,
son buena muestra de ello). Otros, también procedentes de etapas anteriores,
mantienen un talante más próximo al “aperturismo”. En la Dirección General de
Teatro y Espectáculos, a principios de 1976 se cesó a Mario Antolín Paz, que fue sustituido por Francisco José Mayans,
quien mostró un talante más aperturista que el anterior, si bien mantiene a
José Antonio Campos Borrego como Subdirector General de Teatro.
Quienes
apoyaban la existencia de la censura venían extremando su discurso ya desde el
período de decadencia del régimen. En la Transición, el discurso pro-censura es
cada vez más minoritario, pero también más radical. Entre quienes la defienden
se encuentran algunos antiguos censores, como Manuel Díez Crespo, quien
llegaría a afirmar que la censura les había hecho un favor a muchos autores
impidiendo que se conociera la escasa calidad de su obra
[14]
.
E igualmente, el crítico, autor y censor Adolfo Prego,
en su columna de ABC, haría
declaraciones similares a propósito de El
día en que se descubrió el pastel, de Martínez Mediero:
Hubiera salido notablemente favorecida
con una prohibición de la Censura. Al no haber sido así, el propio autor se
encontró con la sorpresa de que una obra que él creía extraordinariamente
divertida pesaba sobre los espectadores como una losa de plomo
[15]
.
Esta
opinión se extiende incluso entre algunos críticos ajenos a la Junta. Así, José
Antonio Gabriel y Galán decía “dudar seriamente de las capacidades de algunos
autores encerrados en las catacumbas del silencio”
[16]
.
Una reseña aparecida en Cuadernos para el
Diálogo hacía un juicio similar:
Sin la torpeza de la censura, que
imaginaba política donde no había más que caos mental, autores como Mediero y
bastantes otros “nuevos dramaturgos”, no habrían podido colgarse el cartel de
“malditos” o “prohibidos” y los espectadores se habrían dado cuenta antes de la
mediocridad de sus supuestas farsas políticas
[17]
.
A
partir de estos testimonios, Miralles señala que a partir de 1976,
Se habla menos de autores “en la
sombra”, “prohibidos”, “marginados” o “subterráneos”, y algunos críticos, despiadadamente,
con la falta de objetividad que caracteriza a la crítica española de
izquierdas, finiquitan esa promoción de “nuevos autores” con un saldo
vergonzoso, poniendo en duda su capacidad y, lo que es más desconsolador,
argumentando que algunos de estos autores han conseguido nombre gracias a las
prohibiciones de que han sido objeto, pero que una vez a la luz sus obras,
éstas carecen de validez alguna.
Al
margen de la calidad de las obras censuradas, también hay quien defiende la
existencia de la censura por considerarla necesaria para la convivencia, como
el dramaturgo y censor Sebastián Bautista de la Torre, quien declaraba en una
entrevista:
No es que yo sea partidario de la
censura: yo mismo, como escritor, la he padecido; pero dadas las limitaciones
del hombre, considero que debe existir, y más en este país, donde las
características de falta de convivencia son tan acusadas. Creo que debe de
haber algo que vigile por las libertades de expresión en los términos que son
aceptables para el ciudadano libre y moral
[18]
.