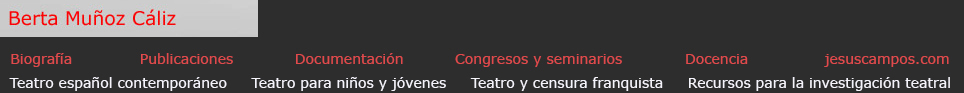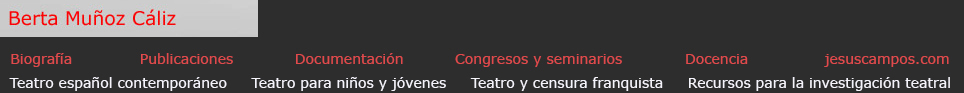A MODO DE EPÍLOGO
A lo
largo de estas páginas, hemos intentado, a través del estudio de los
expedientes de más de doscientes obras teatrales,
sacar a la luz distintos aspectos del funcionamiento interno de la censura
teatral: los cambios que en ella se produjeron en las distintas etapas del
régimen franquista, los criterios con que actuaban los censores, su incidencia
en los procesos de creación y en las posibilidades de difusión de las obras
estudiadas, así como las consecuencias de la existencia de la censura en la
relación entre el teatro de estos autores y la sociedad a la que iba dirigido.
Lejos
de presentarse como algo monolítico y uniforme, a lo largo de su dilatada
existencia la censura sufrió una serie de modificaciones en función de los
cambios producidos en la política del régimen. De este modo, el discurso profascista de los primeros años (período de autarquía),
sobre todo durante la etapa en que Serrano Suñer es
ministro de Interior, irá dejando paso a un discurso de tintes nacionalcatólicos, sobre todo a partir de la derrota de los
países del Eje en la II Guerra Mundial (período de adaptación), cuyo principal
representante será el ministro Gabriel Arias Salgado, y a una pretendida
“liberalización” a partir del desarrollo económico (período de desarrollo), que
se reflejaría en la nueva legislación y las nuevas fórmulas producidas durante
el período en que Manuel Fraga está al frente del Ministerio de Información y
Turismo, y José María García Escudero a cargo de la Dirección General de
Cinematografía y Teatro; liberalización que se acenturá aún más en la etapa de Pío Cabanillas (período de decadencia), hasta su
completa desaparición durante la Transición política. Estas etapas se
corresponden, pues, en lo esencial, con los distintos períodos del régimen
franquista, por lo que la estructuración en períodos de este recorrido por la
historia de la censura franquista se ha revelado fundamental a la hora de
comprender su evolución.
Muchos
son los condicionantes que influyen en el dictamen de una obra, no sólo la
temática de la obra y el tono y tratamiento empleados, sino también el
prestigio y la significación política de su autor. Así, el temor al escándalo y
el deseo de asimilar a los autores más consolidados hacen que las posibilidades
de que una obra se autorice sean mayores en función del prestigio de su autor:
recordemos la prevención de ciertos censores a la hora de prohibir alguna de
las obras de Buero Vallejo, así como el intento de
evitar que Alfonso Sastre se convirtiera en “banderín” del antifranquismo,
dada la relevancia que por entonces comenzaba a tener, o la ligereza con que se
prohíben los textos de Olmo y Rodríguez Méndez, autores que no llegan a
alcanzar entonces la notoriedad de aquellos, o se restringen para sesiones
únicas las obras del llamado “Nuevo Teatro Español”, desconocidos en su mayoría
para el gran público. En cuanto a significación política, valgan como muestra
los casos de Buero Vallejo (recordemos la “Nota
Interior” sobre su trayectoria política redactada tras el estreno de La doble historia del doctor Valmy), Alfonso Sastre (es notoria la diferencia entre
los informes sobre una misma obra redactados antes y después de la
radicalización del autor en su oposición al régimen), o los de Rafael Alberti y
Fernando Arrabal, en cuyos informes se dice que ciertas obras no eran
problemáticas en sí mismas, aunque sí lo eran sus autores, circunstancia que se
tuvo en cuenta a la hora de dictaminar.
En
cuanto a los temas, encontramos que se toleran con mayor facilidad los
problemas cotidianos de las clases humildes —que no de las clases marginales—
reflejados en Historia de una escalera,
de Buero Vallejo, o Los inocentes de la Moncloa, de Rodríguez
Méndez, frente a los conflictos laborales planteados en Tierra roja, de Alfonso Sastre, la adaptación de El puente de Gorostiza que realiza Buero Vallejo, o El ghetto o la irresistible ascensión de Manuel Contreras, de
Rodríguez Méndez. Tampoco se tolera la descripción de la vida militar que hacen
algunos de estos autores (Sastre en Escuadra
hacia la muerte o Rodríguez Méndez en Vagones
de madera, ambas obras prohibidas). El solo hecho de sacar a la palestra
temas como el terrorismo (Prólogo
patético) o el comunismo (El pan de todos)
desemboca en ambos casos en prohibiciones para Alfonso Sastre, a pesar de que
algunos censores opinan que estos temas no están abordados desde posiciones
críticas hacia el régimen. La presentación de las carencias de quienes no
alcanzan el nivel económico no ya de la “clase media”, sino del proletariado,
tampoco va a ser bien recibida por la censura: la prohibición durante dos años
de La camisa de Olmo o la de Los quinquis de Madrid, de Rodríguez
Méndez, son buena muestra de ello.
Los
aspectos referidos a la sexualidad también serán censurados a dramaturgos
realistas y vanguardistas, pues se va a perseguir cualquier tipo de transgresión a lo establecido por la moral católica: desde
la prostitución (Las salvajes en Puente
San Gil, de Martín Recuerda) o cualquier otro tipo de relaciones
extramatrimoniales (La Saturna, de Domingo Miras), hasta las relaciones
sadomasoquistas (El gran ceremonial)
o la necrofilia (Primera comunión)
presentes en la obra de Fernando Arrabal, pasando por la homosexualidad (Flor de Otoño, de Rodríguez Méndez), la
masturbación (Coronada y el toro, de
Francisco Nieva; Furor, de Jesús
Campos), o la transexualidad (Es bueno no
tener cabeza, de Francisco Nieva); obras todas ellas prohibidas, a
excepción de las dos primeras, que se autorizaron con numerosos cortes. Los
censores también van a encontrar objetable el tratamiento de la represión
sexual que atenazaba a las mujeres en la sociedad franquista realizado por Olmo
en La pechuga de la sardina (obra que
sufrió numerosos cortes) o la aparición del tema de la impotencia masculina en La doble historia del doctor Valmy, de Buero Vallejo.
Al
igual que sucedió en el cine y en otros géneros, uno de los aspectos vigilados con
más celo fue el referido a la religión: como hemos ido viendo, cuando un texto
presentaba alusiones de carácter religioso, generalmente se dejaba el dictamen
en manos de los censores eclesiásticos. La censura religiosa afectaba a
aspectos como el fetichismo (El Cristo,
de Martín Recuerda), la presencia de personajes religiosos en escena (Pelo de tormenta, Coronada y el toro, de Francisco Nieva, ¿Quién quiere una copla del Arcipresde de
Hita?, de Martín Recuerda), o el cuestionamiento de ciertos sacramentos,
como el de la confesión en Matrimonio de
un autor teatral con la Junta de Censura, o el del matrimonio en Nacimiento, pasión y muerte de... por
ejemplo: tú, ambas de Jesús Campos. A veces, el solo hecho de tratar un
tema bíblico fue visto con recelo (por ejemplo, cuando se prohibió Las palabras en la arena, de Buero Vallejo, para su representación durante los días de
Semana Santa). Además, aunque la religión no apareciera de forma explícita, la
visión del mundo nihilista o desesperanzada que pudiera derivarse de una obra
era vista en ocasiones como signo de falta de religiosidad en el autor (El triciclo, de Fernando Arrabal, A puerta cerrada de Jean-Paul Sartre o De cómo el señor Mockinpott consiguió librarse de sus padecimientos, de Peter Weiss, ambas adaptadas por Alfonso Sastre). No
obstante, el tratamiento de la religión por parte de estos dramaturgos no
siempre será condenable a juicio de los censores (La sangre de Dios, de Alfonso Sastre, llegó a recibir elogios en
este sentido, al igual que Oración,
de Arrabal).
Como
hemos ido viendo, son muchos los temas censurados (los propios censores no
siempre se limitaban a los enumerados en las Normas de Censura aprobadas en
1963), por no citar las numerosas frases y expresiones que se prohibieron por
resultar “malsonantes” o “de mal gusto” en opinión de los censores; por lo que
resulta imposible, en este apresurado epílogo, mencionar todos con sus
distintos matices y sus distintas implicaciones. Entre los temas más
relevantes, cabe destacar el de la guerra civil (los tres lustros transcurridos
desde la criba de alusiones realizada en La
llanura de Martín Recuerda hasta la autorización en 1967 de El tragaluz de Buero Vallejo muestra la trascendencia de los cambios producidos en la censura, a
pesar de su talante inmovilista); la monarquía (ya sea en los dramas históricos
como Las meninas o El sueño de la razón de Buero Vallejo, ya en las obras de corte farsesco de Luis Riaza —Los muñecos— o
Francisco Nieva —La carroza de plomo
candente—); las situaciones y personajes imaginarios que representaban
alguna forma de dictadura (el dictador de Aventura
en lo gris, de Buero Vallejo, el Emperador de El Arquitecto y el Emperador de Asiria, de Arrabal), a no ser que estos quedaran tan
camuflados que ni siquiera los propios censores —y con ellos, buena parte del
público— captaran esta significación (el padre de familia de La mordaza, de Alfonso Sastre), o la
aparición en escena de temas y personajes de implicaciones claramente
políticas, como Mariana Pineda (Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipcíaca, de
Martín Recuerda), Ernesto “Che” Guevara (El
cerco, de Max Aub), o
el mariscal Petain (Muertos sin sepultura, de Jean-Paul Sartre, en versión de Alfonso Sastre), por citar sólo
algunos ejemplos.
Pero
la prohibición, ya sea total o de fragmentos, no va a ser el único método
empleado por la censura para impedir el conocimiento de ciertas obras. Conforme
el franquismo vaya evolucionando, condicionado por la imagen que necesita dar
ante los países extranjeros de los que depende su economía y su supervivencia,
los censores irán autorizando ciertas representaciones en el restringido ámbito
de los teatros de cámara, restricción que afecta tanto al tipo de público como
al número de representaciones, y posteriormente al de los festivales
especializados, como el de Sitges. Esta política va a oponerse frontalmente al
propósito, abanderado primero por los realistas y más tarde por el teatro
independiente, de hacer un teatro para el pueblo, según el modelo socialista
propugnado por Bertolt Brecht,
pero acorde también con proyectos anteriores a la guerra civil como La Barraca
de García Lorca o las Misiones Pedagógicas de
Alejandro Casona.
Incapaz
de crear una cultura propia (la de los llamados “falangistas liberales” no sólo
no se convirtió en cultura dominante, sino que apenas lograría sobrevivir a la
II Guerra Mundial), el régimen de Franco se limitó a cercenar, prohibir, y en
algunos casos, asimilar aquellas producciones culturales generadas desde una
mentalidad ajena a la del propio régimen. En el ámbito teatral, los combativos
dramas falangistas e imperialistas, así como las teorías acerca del teatro del
nuevo Estado que se impulsaron durante la guerra civil y los primeros años de
la dictadura, pronto dejarían paso a un teatro burgués de evasión con el que
desde el primer momento convivió y que acabaría siendo el teatro dominante, al
igual que lo había sido antes de la dictadura y como de hecho lo sigue siendo,
con las transformaciones pertinentes y su adaptación a los nuevos tiempos, tras
la llegada de la democracia.
Ahora
bien, si antes y después de la dictadura este teatro conservador pudo convivir
con relativa normalidad con otros lenguajes escénicos que expresaban visiones del
mundo muy distintas, durante el franquismo, la censura de espectáculos coartó y
mediatizó cualquier intento de hacer un teatro que se situara fuera de sus
estrechos márgenes ideológicos; de este modo, impidió que se estrenaran obras
que hubieran supuesto un soplo de aire fresco para la escena española,
desvirtuó espectáculos con cortes textuales y condicionamientos de carácter
escénico, varió el punto de vista del espectador —que pasó a buscar claves
donde no siempre las había—, y dio lugar a la autocensura de los creadores. Los
censores cada vez mostraban mayor suspicacia hacia los posibles dobles sentidos
de las obras, y a su vez los autores se veían obligados a buscar nuevos
recursos para expresarse. Y si bien en ciertos casos la autocensura no impidió
que los textos alcanzaran un importante grado de coherencia interna y de
riqueza formal y conceptual, en otros motivó la aparición de un lenguaje
críptico, lleno de claves, que perdería su sentido al desaparecer la censura.
La
autocensura, que reconocen haber practicado algunos autores, fue quizá la
huella más traumática dejada por la censura en la creación dramática del
período. A las diversas formas de enfrentarse a este problema y a las
peculiaridades de la postura personal de cada autor nos hemos ido refiriendo en
capítulos anteriores. Aunque las principales posturas se materializarían en la
polémica sobre el posibilismo teatral, la complejidad del tema excede los límites del binomio posiblismo/imposibilismo. A su vez, tampoco los
protagonistas de la polémica, Antonio Buero Vallejo y
Alfonso Sastre, actuaron siempre del mismo modo: recordemos las concesiones de
Sastre al situar En la red en
Argelia, por ejemplo, o la negación de Buero Vallejo
a suprimir elementos de La doble historia
del doctor Valmy que consideraba esenciales para
la comprensión del drama.
En
este sentido, si hubiera que esquematizar de algún modo, aun a riesgo de la
simplificación que ello supone, podríamos establecer dos grandes grupos, en
función de la finalidad con que los autores escriben su obra y del público al
que intentan dirigirse. Así, quienes buscan sobre todo la eficacia de su obra
en el plano social, suelen optar por ceder en parte ante la censura, mientras
que los autores más preocupados por la propia obra como expresión personal y
artística habrían sido influidos por la censura en menor medida que aquellos
[1]
.
El posibilismo sobre el que teorizó y
que practicó Buero Vallejo, las técnicas de
alejamiento espaciotemporal utilizadas por este autor y por otros como el
propio Alfonso Sastre o la abstracción que a veces practican Lauro Olmo (El cuerpo) o Martín Recuerda (La llanura) para hablar de problemas muy
concretos parecen apoyar esta idea, e igualmente, la audacia expresiva y
temática de autores como Fernando Arrabal, Francisco Nieva, Luis Riaza o Miguel
Romero Esteo, o el planteamiento de temas y
personajes imposibles en la España de Franco que lleva a cabo Max Aub, estaría en relación con
la menor preocupación de estos últimos por la repercusión de su obra en la
sociedad española. Ahora bien, posturas como la automarginación que adopta
Rodríguez Méndez, las correcciones realizadas por Alberti en La lozana andaluza, en su intento de que
la obra fuera estrenada en España, o el intento nada posibilista de llevar a escena una obra como Mito, por parte de Buero Vallejo, entre
otras, ponen en cuestión esta idea.
Por
otra parte, a partir del segundo lustro de la década de los sesenta la
irrupción del teatro independiente, que unirá propósitos reformistas y formas
próximas a la vanguardia, hace que se difuminen los límites que antes
resultaban claros. Así, surgen nuevas estrategias, entre otras, la de evadir la
censura teatral presentando los espectáculos como recitales, tal como hizo
Salvador Távora con Quejío, o como espectáculos de
circo, como sucedió con Els Joglars;
además, estos lenguajes permitían un grado de improvisación mucho más
importante que el teatro textual. También hay que destacar la relevancia que
llegan a adquirir durante la dictadura ciertos lenguajes y géneros, como la
alegoría política o el teatro histórico,
si bien este último no sólo resulta ser un género severamente censurado, sino
que en la mayoría de los casos, su creación tampoco responde a una táctica posibilista.
Ante
el fracaso del intento de convertir el teatro en un instrumento político de
reafirmación de los valores del regimen, la censura
intentó despojar al teatro español de cualquier alusión que pudiera evocar
ideologías adversas e imponerle un alto grado de abstracción; en suma, procuró
sustraerle su papel de incitar a la reflexión sobre el comportamiento humano, y
convertirlo en puro juego de evasión que transcurriera en un plano abstracto y,
en ocasiones, ininteligible. El efecto, sin embargo, fue el opuesto: la hiperpolitización de la recepción, la dotación, por parte
del público, de connotaciones políticas incluso a aquellos signos en principio
desprovistos de ellos en la mente del autor.
La
existencia de la censura ha supuesto un grave estigma sobre nuestra actual
percepción de la dramaturgia española escrita durante la dictadura franquista,
y de hecho quedan aún numerosos prejuicios por superar antes de que podamos acercarnnos al teatro de estos cuarenta años con la
necesaria objetividad. La idea de que existía en nuestro país un valioso teatro
que no podía salir a la luz pública a causa de la censura perdió fuerza desde
los inicios de la Transición, período durante el cual se fue imponiendo la
opinión de que este teatro no tenía razón de ser una vez desaparecido el
contexto en que se generó; opinión en la que parecían coincidir los nuevos
gestores culturales con los de la etapa anterior y de la que bien podría
decirse que constituyó una nueva forma de censura, soterrada y menos brutal
pero igualmente perjudicial, para estos creadores y para la escena española. El
tiempo se ha encargado de recuperar a algunos de estos autores para la escena y
para la edición, como es deseable que recupere a otros dramaturgos que en
tiempos tan oscuros impidieron que se extinguiera la mejor tradición del teatro
español. Si estas páginas hubieran servido para clarificar en parte el panorama
teatral de la dictadura, daríamos por válido el trabajo que ahora concluye.